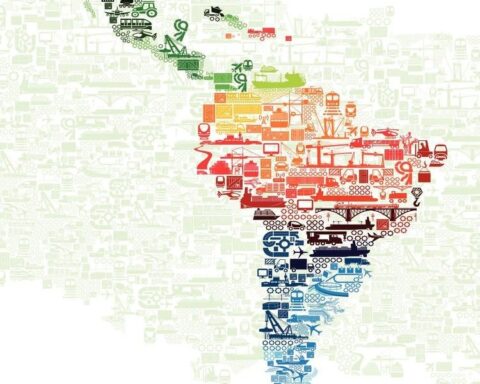He adquirido la costumbre de tomar un café y conversar con la escritora y activista Roxanne Dunbar-Ortiz; aunque, en realidad, la conozco desde hace mucho tiempo y sigo con admiración sus apasionados trabajos académicos. A pesar de sus 87 años, en nuestros encuentros cara a cara ya sea en la calle, en el barrio o en una cafetería suele hablar con una voz suave, siempre consciente de lo que la rodea.
En muchos sentidos, Roxanne fue una excepción en los años sesenta: no provenía de una familia militar ni de un entorno de la Vieja Izquierda, pero se hallaba en el corazón mismo de las protestas que estallaron durante la guerra de Vietnam, así como de los movimientos pacifistas y feministas de aquella época.
A lo largo de su vida, Roxanne ha trabajado principalmente como historiadora y se ha convertido en una autora influyente y ampliamente leída en temas como los pueblos originarios de América, las armas, la violencia, el genocidio, la resistencia y muchos otros asuntos que exploran los cimientos y contradicciones del poder en Estados Unidos.
Jonah Raskin
En los últimos tiempos he adquirido la costumbre de tomar café y conversar con la escritora y activista Roxanne Dunbar-Ortiz; aunque, en realidad, la conozco desde hace muchos años y he leído con admiración sus apasionados trabajos académicos. A pesar de sus 87 años, en nuestros encuentros cara a cara ya sea en la calle, en el vecindario o en una cafetería suele hablar con un tono de voz suave, plenamente consciente de su entorno.
En muchos aspectos, Roxanne fue una excepción en los años sesenta: no provenía de una familia militar ni de un entorno de la Vieja Izquierda, pero se encontraba en el corazón mismo de las protestas que estallaron durante la guerra de Vietnam, así como de los movimientos pacifistas y feministas de la época. En su certificado de nacimiento figura el nombre Roxy, aunque su padre insistió en llamarla Roxey. Sin embargo, nunca se sintió cómoda con ninguna de las dos versiones. Cuando se mudó a San Francisco, conoció a varios poetas y escritores de la Generación Beat; ellos, inspirados en la Roxanne de Cyrano de Bergerac, comenzaron a llamarla así, y el nombre terminó por acompañarla toda la vida. El apellido Dunbar proviene de su abuelo paterno, mientras que Ortiz lo tomó de su exesposo, Simon, miembro registrado de la tribu Acoma Pueblo. Tiene una hija adulta con quien mantiene una relación cercana.
Durante la mayor parte de su vida, Roxanne ha trabajado como historiadora, y es autora de libros muy leídos e influyentes sobre los pueblos indígenas de América, las armas, la violencia, el genocidio, la resistencia y muchos otros temas. Entre sus obras destacan: Indigenous Peoples’ History of the US (Una historia de los pueblos indígenas de los Estados Unidos), Loaded: A Disarming History of the Second Amendment (Cargado: Una historia desarmante de la Segunda Enmienda) y Not a Nation of Immigrants: Settler Colonialism, White Supremacy, A History of Erasure and Exclusion (No una nación de inmigrantes: Colonialismo de asentamiento, supremacía blanca, una historia de borramiento y exclusión).
Indigenous Peoples’ History of the US fue publicada también en formato de “interpretación gráfica” por Paul Peart-Smith, editada por Paul Buhle y Dylan Davis, y lanzada por Beacon Press, la editorial de confianza de Roxanne.
Asimismo, Dunbar-Ortiz ha escrito tres memorias en las que entrelaza con maestría lo personal y lo político, lo público y lo íntimo: Red Dirt: Growing Up Okie (Verso y University of Oklahoma Press); Outlaw Woman: A Memoir of the War Years, 1960–75 (City Lights Books); y Blood on the Border: A Memoir of the Contra War (University of Oklahoma Press).
Después de leer Outlaw Woman, le comenté a Roxanne que no parecía una verdadera forajida estadounidense al estilo de Bonnie y Clyde, Pretty Boy Floyd o Annie Oakley. Sonrió y me respondió: “El título del libro refleja más lo que deseaba ser que lo que realmente soy”. Aun así, puede decirse que en el ámbito académico, Roxanne es una rebelde: rechaza la sabiduría convencional y desafía los dogmas establecidos.
Solemos encontrarnos en Caffe Trieste, en North Beach, o en algún modesto local cercano a su casa en Russian Hill para tomar café. Hemos compartido comidas, y así supe que es vegetariana. Las estanterías de su apartamento están repletas de libros. Pensando en los lectores de CounterPunch publicación que Roxanne consulta a diario, le envié por correo electrónico doce preguntas. Respondió por escrito, y a continuación se presenta una versión abreviada de sus respuestas.
P: ¿Se trata de un período único en la historia de Estados Unidos? ¿Tiene precedentes? A medida que cambian ciertas cosas, ¿también se intensifica aquello que permanece igual?
R: Creo que este es, efectivamente, un período sin precedentes en la historia de Estados Unidos; una suerte de “época final”. La nación-estado más rica y poderosa del mundo está viviendo el destino de los imperios moribundos: replegándose sobre sí misma, generando divisiones internas y un profundo malestar social. Mientras tanto, la brecha de riqueza ha producido una élite de trillonarios, y el capitalismo desenfrenado parece alimentar como siempre lo ha hecho una forma de nacionalismo que tiende hacia el fascismo.
Estados Unidos se fundó sobre el genocidio de los pueblos originarios del continente y edificó un orden basado en la supremacía blanca, sustentado por la riqueza proveniente de la venta de tierras y del trabajo esclavizado. Las luchas por la libertad, especialmente después de los años cincuenta, ganaron cierta igualdad y reparación, fortalecidas por las oleadas migratorias provenientes de todo el mundo. Sin embargo, mientras los liberales exaltaban la idea de un “país de inmigrantes”, la reacción blanca nos condujo a Trump y al trumpismo, a la desmantelación sistemática de leyes e instituciones que defendían la igualdad, y a un futuro inquietante que se cierne sobre nosotros.
P: En comparación con el pasado, ¿cómo se relaciona la situación actual con la llamada amenaza roja?
R: No hemos llegado todavía al punto en que se ejecutaba a personas como los Rosenberg en la década de 1950, pero se siente como si una guerra civil inminente estuviera gestándose. Hoy existe una mayor tolerancia hacia el socialismo o el comunismo aunque esos términos siguen siendo usados como insultos; no obstante, los mayores temores de la derecha son ahora la migración, la transfobia y los derechos de las mujeres, todos ellos blanco de los nacionalistas cristianos de derecha, respaldados incluso por el presidente de Estados Unidos.
La antigua amenaza roja evocaba un supuesto enemigo extranjero infiltrado en la población, una idea representada magistralmente en la película de 1956 Invasion of the Body Snatchers (La invasión de los ladrones de cuerpos). El macarthismo avivó el terror ante los “subversivos entre nosotros”, mientras que Richard Hofstadter, en su obra de 1964 The Paranoid Style in American Politics (El estilo paranoico en la política estadounidense), analizó con brillantez aquella mentalidad.
Recuerdo que en la escuela rural de Oklahoma, donde crecí, había un enorme mapa que mostraba un “diluvio rojo” símbolo del comunismo descendiendo desde el Polo Norte hasta la frontera norte de Estados Unidos. Hoy, el trumpismo es una versión caricaturesca de aquella paranoia: se llama “comunistas” a los demócratas. Esa retórica resuena todavía entre algunos ancianos blancos que, como yo, vivieron aquellos años, pero dudo que sea eficaz. Aun así, los evangélicos cristianos, movidos por el oportunismo, proclaman que el apocalipsis se acerca, que Trump es el salvador y que Charlie Kirk es un mártir. En este sentido, el nacionalismo blanco y el nacionalismo cristiano blanco han pasado a ocupar el lugar de la antigua amenaza roja.
P: ¿De qué manera la historia de su propia familia le ha permitido comprender la cultura y la sociedad estadounidenses?
R: Crecí en el centro de Oklahoma, en un pequeño condado rural, como la cuarta hija de una familia campesina sin tierra que trabajaba como aparcera. Mi abuelo paterno, Emmett Dunbar, trasladó a su familia desde la zona rural de Missouri a Oklahoma en 1907, el año en que el territorio se convirtió en estado y en que nació mi padre. Era veterinario especializado en ganado y poseía sus propias tierras, donde también cultivaba. Se afilió al Partido Socialista y llegó a ser elegido Comisionado del Condado como candidato de dicho partido.
En aquel entonces, el socialismo no solo florecía en Chicago y otras grandes ciudades, sino también en numerosas localidades rurales de Oklahoma, Missouri, Kansas y Texas. Mi abuelo dio a mi padre el nombre de Moyer Haywood Scarberry Pettibone Dunbar, inspirado en los líderes socialistas acusados de incitar a la rebelión. El presidente Woodrow Wilson prácticamente declaró la guerra al Partido Socialista William D. Haywood, George A. Pettibone, Charles H. Moyer y, en el proceso, reorganizó al Ku Klux Klan para que atacara tanto a los católicos como a los socialistas.
Mi abuelo murió antes de que yo naciera, pero mi padre solía contarme historias sobre su valor y sus ideales. Sin embargo, en la década de 1950, bajo la influencia del macarthismo, mi padre se volvió racista y conservador. Conocer la historia de aquel abuelo socialista y valiente me impulsó, en los años sesenta, a definirme como una activista de izquierda con vocación revolucionaria. Rompí los lazos con la mayoría de mi familia y mi comunidad, y me mudé a San Francisco.
En el San Francisco State College (hoy universidad), me sentí una extranjera entre blancos de izquierda que parecían despreciar a los pobres y a la clase trabajadora blanca. Cuando el Movimiento del Poder Negro expulsó a los organizadores blancos y los instó a trabajar con personas de su propia raza, estos se resistieron a hacerlo. Una de mis mentoras, la fallecida Anne Braden, que había trabajado en el Sur en las marchas por la libertad y en las campañas de registro electoral en comunidades negras, lo expresó con lucidez: “No puedes organizar a la gente blanca si no los amas. Y no puedes organizar a quienes desprecias.”
P: Más allá del pedido de su editor, ¿por qué escribe sobre el nacionalismo blanco? ¿Qué busca lograr o revelar?
R: Estoy escribiendo un libro de ensayos sobre nacionalismo blanco, pero también sobre nacionalismo cristiano blanco, del tipo que se manifiesta, por ejemplo, en los funerales del joven predicador evangélico Charlie Kirk. Crecí en un ambiente profundamente religioso: mi madre, una bautista sureña devota y activa, estaba inmersa en los sermones apasionados de los predicadores itinerantes, en las cruzadas de Billy Graham y en las transmisiones radiales de los evangelistas. En estos ensayos incorporo mis propias experiencias.
La mayoría de las personas con un origen como el mío no llegan a la universidad ni se convierten en profesoras, como fue mi caso. Durante mis estudios tomé un curso obligatorio de antropología física, y fue allí donde perdí la fe: aprendí que la Biblia no es historia, sino poesía. En la escuela rural donde estudié como en muchas otras de Estados Unidos, especialmente en las que aún practican la educación en el hogar se enseñaba que la Biblia era la verdad absoluta.
P: Si consideramos que históricamente los hombres blancos han asesinado a personas racializadas, ¿fue la Guerra Civil, donde los blancos mataban a otros blancos, una anomalía histórica?
R: Sí, fue una anomalía. Rara vez se explica de manera convincente por qué la Reconstrucción fracasó, permitiendo que el antiguo territorio confederado impusiera, durante casi un siglo, un sistema totalitario de segregación al estilo Jim Crow. El “elefante en la habitación”, como solemos decir, es la ausencia de una narrativa histórica completa, una que incluya la interpretación del gran escritor y pensador negro W. E. B. Du Bois.
En las décadas previas a la Guerra Civil, el ejército estadounidense estaba dividido en siete departamentos, todos ellos dedicados a sofocar levantamientos de naciones indígenas y a librar la guerra de dos años contra México, en la que se apoderó de la mitad norte de ese país. Tras el fin de la guerra civil, el Ejército de la Unión fue redistribuido en el sureste, con el objetivo de apoyar el empoderamiento político de los antiguos esclavos, ahora ciudadanos estadounidenses.
Para 1870, seis de esos siete departamentos un total de 183 unidades militares habían sido transferidos al oeste del Mississippi, transformándose en un ejército colonial encargado de someter a los pueblos indígenas y apropiarse de sus tierras. Solo un departamento quedó disponible para ocupar los estados del sur derrotados y garantizar la libertad y la igualdad. En la primavera de 1877, las tropas federales fueron retiradas y enviadas al oeste, marcando así el fin de la Reconstrucción y el comienzo de un régimen de segregación forzada, impuesto por la violencia y la ley.
P: Usted tiene una experiencia directa con las armas. ¿Cómo le ha ayudado eso a comprender o evaluar de manera integral la obsesión armamentista de la sociedad estadounidense?
R: Al investigar y escribir mi libro Loaded: A Disarming History of the Second Amendment (Cargado: Una historia desarmante de la Segunda Enmienda), publicado en 2018, intenté comprender la fascinación estadounidense por las armas. Crecí rodeada de armas mi padre y mis hermanos poseían escopetas de caza y rifles calibre .22, pero nunca con el propósito de “defensa personal”, como hoy alegan muchos acumuladores de armas. Dudo incluso que ellos supieran qué decía la Segunda Enmienda, cuya formulación es ambigua y ampliamente debatida:
“Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.”
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) y sus partidarios sostienen que este texto garantiza el derecho individual a portar armas, mientras que los defensores del control de armas insisten en que se refiere al mantenimiento de milicias estatales. Subrayan la expresión “bien regulada”. Estas milicias que más tarde se convertirían en la Guardia Nacional ya estaban previstas en la Constitución.
El auge de las armas en Estados Unidos está profundamente ligado tanto al capitalismo como al pánico racial blanco. Las armas son objetos brillantes, como el oro o la plata; proporcionan, especialmente a los hombres, una sensación de poder. Yo misma experimenté esa emoción a fines de los sesenta y principios de los setenta, cuando formábamos grupos por la libertad y creíamos necesitar armas para protegernos. Pero las armas, en realidad, no sirven para la autodefensa, pues para defenderte primero tendrías que disparar. El pueblo estadounidense se siente vulnerable e impotente, y cree erróneamente que un arma de fuego puede ofrecerle seguridad.
P: ¿Qué quiso expresar al titular su libro No una nación de inmigrantes? ¿Era una respuesta a cierta idea? Después de todo, personas de países como China, Rusia, Perú, Escocia, Inglaterra, India, Japón, Ghana o Brasil han llegado a nuestras costas.
R: Llamar a Estados Unidos “una nación de inmigrantes” es una evasión liberal destinada a negar tanto el colonialismo de asentamiento genocida como el robo brutal de las tierras indígenas que hizo posible la creación de la nación más rica del mundo. Hasta que el continente fue completamente conquistado, no existían leyes de inmigración.
Solo cuando el capitalismo industrial alcanzó su madurez, se contrató mano de obra extranjera procedente de Escandinavia, del este y sur de Europa, y de México para trabajar en fábricas y campos. Los ingleses y escoceses fueron los primeros colonos; luego llegaron los alemanes, quienes trajeron consigo el socialismo.
P: El término “colonialismo de asentamiento” parece suscitar más interés que nunca. ¿Por qué cree que ocurre esto?
R: Efectivamente, este concepto se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta fundamental para académicos y estudiantes que buscan comprender las relaciones de poder, en especial el funcionamiento de la blancura como forma de dominación. Como subrayó el difunto Patrick Wolfe en sus investigaciones pioneras, el colonialismo de asentamiento no es un evento, sino una estructura.
Wolfe, antropólogo e historiador australiano, fue uno de los primeros teóricos en estudiar este fenómeno. Realizó investigaciones internacionales sobre raza, colonialismo, historia de los pueblos indígenas y palestinos, imperialismo, genocidio y la historia crítica de la antropología. Además, fue un activista de los derechos humanos, comprometido en utilizar su conocimiento académico al servicio de los pueblos oprimidos.
En el contexto de los Estados Unidos, el colonialismo de asentamiento no fue simplemente una estructura colonial heredada del dominio británico, que durante 170 años se consolidó y reprodujo en América del Norte, sino que antecede incluso a la fundación del país. Los llamados “Padres Fundadores” no eran un pueblo oprimido ni colonizado: eran súbditos británicos a quienes la monarquía limitaba su expansión económica en las trece colonias.
Eran, en esencia, imperialistas cuyo objetivo era conquistar el continente, llegar al Pacífico y alcanzar China. Para lograrlo necesitaban tierras, riqueza y colonos dispuestos a participar en esa empresa. Así se cimentó la estructura de poder racial y económico que sigue definiendo, hasta hoy, el orden político y cultural de Estados Unidos.
P: Usted vive y escribe en San Francisco. ¿Cómo influye y moldea este lugar su manera de ver el mundo y a los Estados Unidos?
R: No creo que vivir en San Francisco haya moldeado mi visión del mundo o de Estados Unidos, aunque debo decir que amo esta ciudad. Es, para mí, un refugio seguro. Llegué por primera vez cuando tenía veintiún años, tras mudarme desde Oklahoma, y desde entonces he vivido en muchos lugares Los Ángeles, México, Boston, Nueva Orleans, Houston, Nuevo México y Nueva York hasta que finalmente me establecí aquí, en 1977.
Considero a San Francisco una suerte de ciudad-estado separada del resto del país. Aquí conviven personas de todos los rincones del mundo, y me gusta vivir cerca de la comunidad china, una comunidad que durante mucho tiempo fue marginada y explotada, pero que hoy ha prosperado.
San Francisco es, en sí misma, un mundo aparte. Me habría gustado vivir en Nueva York, y de hecho lo intenté durante un año, pero me resultó demasiado acelerado. Me encanta visitarla; tengo allí muchos amigos. En San Francisco me siento segura viviendo sola, caminando por las calles y utilizando el transporte público. Amo la sensación de estar al borde del continente, amo el océano; esa sensación de libertad es invaluable, algo de lo que jamás me canso. Haber pasado los primeros veintiún años de mi vida en la pobreza rural de Oklahoma ha determinado mi modo de ver el mundo y a mi país, y también mi identificación con los pobres y la clase trabajadora, así como mi compromiso en defenderlos.
P: ¿Se definiría usted como algún tipo de “-ista”: anarquista, internacionalista, comunista, feminista? ¿Por qué o por qué no?
R: Ante todo, crecí en una familia cristiana blanca y pobre del campo. Mi único deseo era crecer y mudarme a una ciudad, y lo logré a los dieciséis años. Era la época del Temor Rojo, pero cuando ingresé en la Universidad de Oklahoma que muchos conservadores del estado consideraban un “nido de comunistas” atraje, de alguna manera, a mentores de izquierda.
Allí conocí a estudiantes extranjeros y progresistas; entre ellos, un palestino que me enseñó el significado del colonialismo. Más tarde me casé con un hombre perteneciente a una familia liberal y sindicalista, en plena era de la descolonización, un proceso que me inspiraba profundamente. A los dieciocho años comencé a leer a James Baldwin y a otros autores que criticaban el racismo, el capitalismo y el imperialismo.
Me mudé a San Francisco y me gradué en la Universidad Estatal de San Francisco, en una época en que el Club Du Bois, la organización juvenil del Partido Comunista, estaba muy activo en los campus. Muchos de sus miembros viajaban al sur del país para apoyar la lucha contra la segregación racial, y yo los admiraba, aunque nunca me invitaron a unirme. Uno de los momentos más decisivos para mí fue escuchar a Malcolm X, primero en San Francisco State y luego en la Universidad de California, Berkeley, durante mi primer año de posgrado.
A mediados de los sesenta me trasladé a UCLA, donde ingresé al departamento de historia y participé activamente en los movimientos contra la guerra. Fui una de las fundadoras del movimiento de liberación de las mujeres, que a fines de los sesenta y comienzos de los setenta transformó el mundo. Me enorgullece haber contribuido a esa transformación.
Desde 1977 trabajo en el ámbito de los derechos humanos internacionales, y he asistido a numerosas reuniones en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Viví allí un año y, hasta el inicio de la pandemia, viajaba al menos dos veces por año para participar en reuniones y conferencias.
Si debo definirme, diría que soy anticolonialista, antirracista y feminista socialista convicciones que han guiado mi vida tanto intelectual como políticamente.
P: ¿Tiene héroes o personas que considere heroicas de la generación de los sesenta?
R: Por supuesto. Todos teníamos nuestras imperfecciones, pero admiro profundamente a muchos de mis compañeros de la generación de los sesenta entre ellos a usted también. A algunos los conocí personalmente y trabajé con ellos; a otros los admiré desde la distancia. Ante todo, sentía una devoción casi reverencial por Fidel Castro y el Che Guevara. También admiraba a la heroína palestina Leila Khaled, a quien tuve el privilegio de conocer en Copenhague, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer en 1980.
Sentía un profundo respeto por Amílcar Cabral, fundador y líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que derrocó a los colonizadores portugueses. Y, por supuesto, Angela Davis fue una figura central para mí: cuando yo cursaba estudios de posgrado en la UCLA, ella acababa de ser contratada como docente. Aquello coincidió con el inicio de su persecución y juicio político, lo cual impulsó movimientos multirraciales y feministas de protesta y solidaridad. Angela fue y sigue siendo una gran heroína para mí y para innumerables personas en todo el mundo.
P: ¿Y qué hay de las generaciones posteriores? ¿Son también símbolos de rebelión y revolución?
R: Las personas y comunidades oprimidas o explotadas siempre han encontrado, por difíciles que sean las circunstancias, formas de resistir y, a menudo, de conquistar poder. Como historiadora, me he centrado especialmente en las dinámicas de dominación y resistencia frente al colonialismo y al imperialismo europeos y estadounidenses.
La resistencia de los africanos esclavizados en Estados Unidos fue verdaderamente extraordinaria. Dentro de un sistema capitalista cerrado como no ha existido otro resistieron de múltiples maneras: saboteando herramientas, ralentizando el trabajo, escapando o creando comunidades de resistencia. Entre los episodios más notables se encuentran: la Rebelión de Stono (1739), la Conspiración de Gabriel (1800), el Levantamiento de la Costa Alemana (1811), la Conspiración de Denmark Vesey (1822), la Rebelión de Nat Turner (1831) y, por encima de todas, la insurrección de John Brown.
¡Imagínese a aquel “excéntrico” John Brown liderando una rebelión! El novelista Herman Melville lo llamó “el meteoro de la guerra”, una imagen que resume la fuerza moral y el fuego visionario de quienes, como él, se atrevieron a desafiar los cimientos mismos de la esclavitud.
Jonah Raskin es autor de Beat Blues, San Francisco, 1955.