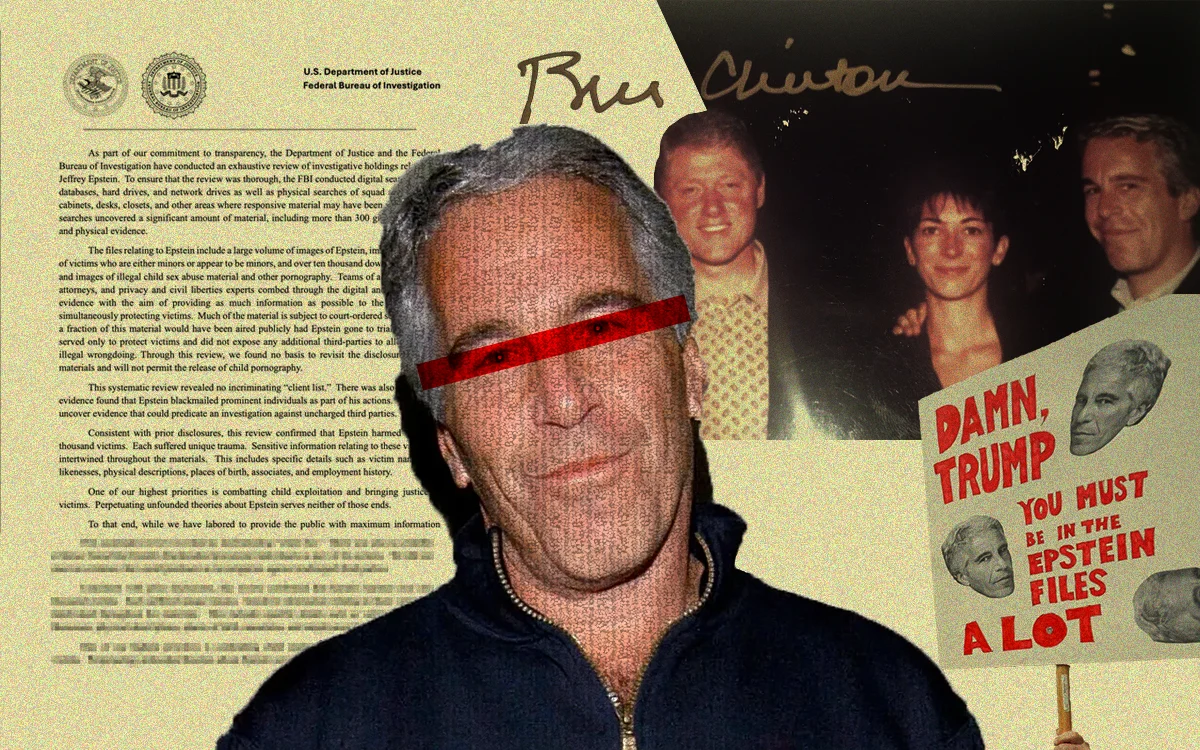¿Cómo debe entenderse el caso Epstein, que con su aparición provocó de inmediato grandes debates e indignación? ¿Se trata de una excepción inesperada para Occidente, una anomalía dentro de los grandes relatos y promesas de la modernidad y del mundo regido por el estilo de vida neoliberal? Más allá de las calles aparentemente ordenadas, las academias desarrolladas y los grandes sistemas financieros, la historia cercana y lejana de Occidente muestra un mundo en el que las excepciones morales han terminado por convertirse en regla. El Holocausto fue llamado una excepción; la masacre de Bosnia, una excepción; los abusos infantiles sistemáticos en las iglesias, una excepción; los casos de pedofilia organizados y casi cinematográficos, una excepción; la invasión de Irak, una excepción; la destrucción de Gaza, otra excepción. Con el tiempo, sin embargo, se comprende que aquello presentado como excepción era, en realidad, la regla misma.
Hoy el caso Epstein se presenta, a primera vista, como una desviación criminal del mundo contemporáneo, una “anormalidad” aislada producida por el capitalismo tardío o la historia patológica de un individuo infiltrado en los círculos del poder. Yo sostengo, por el contrario, que el caso Epstein no es una excepción, ni una patología ni una anomalía, sino una expresión del carácter profundo del capitalismo, un resultado natural del poder extremo inherente al modo de vida neoliberal. ¿Cómo esperar virtud, orden moral o justicia de un sistema regido por la acumulación y el poder? Con el tiempo, Occidente intentará convertir también este caso en una excepción de la modernidad, en una anomalía del neoliberalismo, invitando a mirar no la regla sino la excepción, no la normalidad sino la desviación. Para ello recurrirá a ciertos mecanismos: como en el caso del Holocausto, intentará mostrarlo como una desviación de la modernidad; concentrará toda la culpa en Jeffrey Epstein, convirtiéndolo en chivo expiatorio; e incluso, apoyándose en la psicología posterior a Freud, codificará sus actos no como “inmoralidad” sino como “enfermedad”. Así se juzgará al individuo, pero el sistema quedará absuelto.
Las multitudes, con el tiempo, adoptarán esta narrativa: condenarán a Epstein, pero continuarán reproduciendo pequeños y grandes “sistemas Epstein” impulsados por la lógica de la eficiencia, la búsqueda de beneficios y la ambición de poder. No pronunciarán su nombre; dirán simplemente que buscan crecer, fortalecerse y ganar, sabiendo bien que el dinero es el medio central, aunque al principio lo oculten. Con el tiempo, incluso ese pudor desaparecerá.
En este análisis, me apoyo especialmente en Zygmunt Bauman. Tras el shock del Holocausto, muchos lo interpretaron como una patología de la modernidad. Bauman, en Modernidad y Holocausto, sostuvo lo contrario: el Holocausto no fue una desviación, sino una consecuencia lógica de la racionalidad moderna, de la burocracia y de la eficiencia técnica. Definió la modernidad como un “jardinero” que busca limpiar el mundo de “malezas”: algunos seres humanos son considerados valiosos, otros “residuos humanos”. La burocracia fragmenta la acción hasta tal punto que el individuo deja de sentir responsabilidad moral; cada cual cumple su función técnica sin enfrentarse al horror final.
Leído desde Bauman, el caso Epstein no es una “máquina criminal” accidental, sino una violencia estructural posibilitada por el sistema moderno. La red construida por Epstein funcionó con racionalidad burocrática para satisfacer a élites invisibilizando a víctimas socialmente vulnerables. Cada engranaje banqueros, pilotos, abogados “solo hacía su trabajo”. La racionalidad técnica desplazó la responsabilidad moral, produciendo una ceguera colectiva.
Bauman subraya que en la modernidad la razón instrumental la búsqueda del medio más eficiente sustituye a los valores humanos. En el caso Epstein, las relaciones humanas se convierten en instrumentos: personas como mercancía, conexiones como capital social. En la “modernidad líquida”, el dinero y las redes crean espacios por encima de leyes y normas. Epstein no es una anomalía, sino el resultado extremo de una racionalidad técnica desprovista de ética y combinada con capital sin límites.
Bauman habló también de la “adiáfora”: situaciones extraídas del juicio moral. Para quienes participaron en el sistema Epstein, cada acto podía parecer técnicamente normal un vuelo, una reunión, un viaje de negocios mientras el horror quedaba oculto en el conjunto. El caso Epstein representa así un “agujero negro” donde convergen la potencia técnica de la modernidad y la lógica acumulativa del capitalismo. Como advirtió Bauman, cuando tecnología, burocracia racional y neutralización moral se combinan, las mayores atrocidades pueden ejecutarse con métodos plenamente “modernos”.
Epstein no es, por tanto, una anomalía de la modernidad, sino el resultado extremo de un sistema en el que el capital sin control y la racionalidad técnica pueden producir formas de poder oscuras y profundamente deshumanizadoras. Aunque se intente presentarlo como excepción, en realidad obliga a confrontar un prototipo generado por el propio orden moderno.
Marshall Berman, en La política de la autenticidad: el individualismo radical y el surgimiento de la sociedad moderna, al describir las ciudades como matriz histórica del capitalismo, formula una observación reveladora: “Para prever lo que alguien dirá aquí no es necesario conocer su carácter, basta con conocer sus intereses”. En el capitalismo no existe el carácter, sino el interés. El sistema se legitima históricamente mediante conceptos como eficiencia, libertad, contrato, racionalidad de mercado y elección individual. Su lógica fundamental es simple: todo aquello que puede convertirse en mercancía, se convierte en mercancía. En teoría, este principio se presenta como limitado a la fuerza de trabajo; en la práctica, sin embargo, el cuerpo, el placer, la intimidad, la reputación, el secreto e incluso el crimen entran en la esfera de las relaciones mercantiles. Epstein y su red constituyen uno de los ejemplos más inquietantes aunque nada sorprendentes de esta transgresión de límites. La cuestión no es solo el delito sexual, sino la reducción del cuerpo, la intimidad y la dignidad humana a objetos de poder y capital. Esto no es un “efecto secundario” del capitalismo, sino su consecuencia lógica. El concepto marxiano de “fetichismo de la mercancía” adquiere aquí un nuevo sentido: ya no solo se fetichizan los objetos, sino la propia existencia humana. El caso Epstein aparece así como un resultado oscuro pero coherente del proceso capitalista.
El marco spinoziano-marxista de Frédéric Lordon resulta especialmente esclarecedor. Según Lordon, el capitalismo no gobierna mediante la coerción material, sino reorganizando los deseos. Las personas quedan vinculadas al sistema a través de deseos que creen propios. El mecanismo que opera en el caso Epstein responde a esta lógica: el deseo de los poderosos se vuelve ilimitado; la sensación de impunidad lo vuelve incontrolable; y las redes capitalistas construyen una armadura que protege, oculta y reproduce ese deseo. El capitalismo no busca contener el deseo, sino estimularlo, intensificarlo y canalizarlo. No prohíbe ni limita, sino que enseña a erosionar los límites. En este sentido, Epstein no representa una pérdida de control del capitalismo, sino una manifestación de su economía del placer. El derecho, en teoría basado en la igualdad, en la práctica se flexibiliza según la proximidad al capital. Lo que revela el caso Epstein no es el colapso del derecho, sino su funcionamiento clasista y elitista. Epstein no es una figura “fuera de la ley”, sino una manifestación de hasta qué punto la ley puede suspenderse o doblarse para ciertos actores. Como señala Michael E. Tigar, el capitalismo no se caracteriza por la ausencia de ley, sino por la ley al servicio del capital.
El capitalismo desplaza además la moral del ámbito público al de la conciencia individual. Mientras el sistema funcione, la devastación moral se codifica como “desviación personal”. El caso Epstein es víctima de esta codificación: el problema se presenta como el de un individuo inmoral, cuando en realidad el colapso moral es estructural y sistémico. Las redes de silencio, la prolongada ceguera mediática y los mecanismos de protección política y económica muestran cómo el capitalismo puede suspender la moral de forma funcional y arbitraria. El capitalismo no es solo un modo de producción, sino un régimen de deseo. La moral ocupa el lugar de la retórica, no el del núcleo del sistema. Lo presentado como excepción suele ser, en realidad, la forma más auténtica del orden.
El neoliberalismo, más que una política económica, es como señaló Michel Foucault un régimen de subjetivación que redefine al ser humano como “capital humano” que se optimiza continuamente. En tal mundo, el cuerpo, el deseo, las relaciones e incluso el crimen se mercantilizan. El caso Epstein se inscribe en este terreno: no se trata solo de abuso sexual, sino de la transformación de cuerpos vulnerables en mercancías que circulan dentro de redes globales de poder. En este orden, todo lo que puede comprarse se convierte en objeto. Como observa Byung-Chul Han, el neoliberalismo opera más a través de la autoexplotación interiorizada que de la coerción externa. La figura de Epstein no es una caricatura extrema, sino una expresión de la convergencia entre deseo ilimitado, estatus y poder.
El sistema necesita chivos expiatorios para purificarse. René Girard explica que las sociedades preservan su orden no resolviendo sus conflictos estructurales, sino concentrando la culpa en una figura sacrificial. El chivo expiatorio no es elegido por su culpa, sino por su función de absorber la violencia colectiva. En la modernidad, este mecanismo opera a través del derecho, los medios y el discurso psicológico. Así, el caso Epstein permite al sistema individualizar la culpa y ocultar sus fallas estructurales. El cierre progresivo del relato tras su muerte, la opacidad de los archivos y la reducción del caso a escándalo moral ilustran este mecanismo. El elemento más perturbador no es la desviación individual, sino la impunidad prolongada dentro de redes visibles y conocidas. Esta impunidad no representa una suspensión excepcional del derecho, sino en el sentido de Giorgio Agamben la normalización de lo excepcional. Epstein no estaba fuera del derecho, sino en el centro de su aplicación diferencial.
Carl Schmitt ofrece otra clave: “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. El orden moderno construye su normalidad a través de excepciones que revelan el verdadero rostro del poder. El caso Epstein no es un vacío accidental, sino una zona gris producida por la racionalidad del poder y del capital. No revela una anomalía del derecho moderno, sino su funcionamiento selectivo.
Desde la psicología crítica, la obra de Christopher Lasch (La cultura del narcisismo) aporta otra perspectiva. Lasch sostiene que el narcisismo no es solo una patología individual, sino una estructura cultural del capitalismo tardío. El yo narcisista ansioso, frágil, dependiente de reconocimiento constituye el sujeto funcional del orden capitalista. En una sociedad donde el sentido se sustituye por la performance, el carácter por la imagen y la moral por el bienestar psicológico, el narcisismo se vuelve norma social. Este tipo de subjetividad, desarraigada y orientada al reconocimiento simbólico, se integra fácilmente en la lógica del consumo y la competencia. Epstein no aparece, así, como una desviación aislada, sino como una expresión extrema de una cultura donde poder, deseo e imagen convergen dentro de las estructuras del capitalismo tardío.
En el universo de pensamiento anterior a Freud ya sea el concepto aristotélico de akrasia (debilidad de la voluntad), la crítica agustiniana de la concupiscentia (lujuria), o las teorías del nafs en la tradición ética islámica de al-Fārābī, Ibn Miskawayh y al-Ghazālī este tipo de actos se comprenden, ante todo, como una desviación moral. Cuando el ser humano pierde el mīzān (la balanza) que está obligado a construir y mantener entre la razón (ʿaql) y las facultades de deseo (shahwa) e ira (ghaḍab), lo que aparece no es tanto una “enfermedad” como una injusticia: una transgresión (taʿaddī) dirigida tanto contra sí mismo como contra los demás, una violación de una confianza (amāna). En ese marco, las acciones de Epstein dicho en terminología clásica son el predominio del nafs al-ammāra (el yo que ordena el mal). Además, la continuidad y la estructura organizada de las conductas inmorales agravan todavía más esta corrupción moral. Porque, como señala al-Fārābī en al-Madīna al-Fāḍila, cuando los vicios individuales se institucionalizan a escala social, el problema deja de ser del individuo y pasa a ser la corrupción del propio imaginario civilizatorio. Por eso, en un lenguaje prefreudiano, Epstein no es “un enfermo”, sino un corruptor y un inmoral; el nombre del problema no es patología, sino colapso moral.
Sin embargo, con Freud el pensamiento moderno transformó radicalmente la relación del ser humano consigo mismo. El ser humano ya no fue visto únicamente como un agente consciente; comenzó a entenderse como una entidad compleja moldeada por el inconsciente (das Unbewusste), los impulsos reprimidos (Triebe), el principio del placer (Lustprinzip) y la compulsión a la repetición (Wiederholungszwang) (Freud, Más allá del principio del placer). Desde esta perspectiva, el caso Epstein puede leerse psicoanalíticamente como perversión (en el sentido de actos que constituyen delito) o, si usamos la terminología de Lacan, como la ilimitación de la jouissance (goce) (Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis).
Con todo, afirmar que Epstein está “enfermo” solo tendría sentido bajo una condición: que esa “enfermedad” no se reduzca a una desviación clínica individual o a una anomalía criminal aislada, sino que se entienda como una patología social alimentada por el poder, la riqueza y la impunidad. La pregunta que probablemente se introducirá más adelante “¿inmoralidad o enfermedad?” sería, a mi juicio, una falsa dicotomía. Porque lo que tenemos delante no es una mera debilidad moral ni un simple trastorno médico. Estamos ante una patología ordinaria en la que se han derrumbado los límites morales y el sistema ha fracasado en su conjunto. El concepto de Hannah Arendt sobre la “banalidad del mal” (die Banalität des Bösen) puede ayudar a explicar cómo se normaliza esta patología. Los actos de Epstein son extraordinarios y, a la vez, han sido banalizados; porque ocurrieron dentro de una red, un entorno, un escudo de protección. Como advierte Foucault, el poder moderno no excluye la anomalía: la produce y la administra (Vigilar y castigar). El caso Epstein es una manifestación extrema pero típica, en la sociedad del capitalismo tardío, de la mercantilización del deseo, la cosificación del cuerpo y la erotización del poder (Bauman, Modernidad líquida; Han, La sociedad del cansancio).
En el fondo, aquí se juega algo más radical: que el ser humano deja de verse como siervo ʿabd y se posiciona como propietario absoluto. En lenguaje islámico, eso es ṭughyān (desmesura, rebelión) e istikbār (soberbia). En la teología occidental, es la tragedia de un yo que se diviniza (auto-deificación). El caso Epstein no es una inmoralidad individual ni una enfermedad clínica: es el otro nombre del lado oscuro al que llega el régimen moderno del deseo cuando se une al poder y al capital. Por eso, declarar a Epstein “enfermo” puede, quizá, absolver al sistema; pero decir simplemente “inmoral” también puede terminar encubriendo demasiadas cosas.
Epstein no tiene carácter: solo intereses. Y, como en el lema implícito del capitalismo, para él cualquier camino que conduzca a sus intereses se vuelve permisible. A primera vista, el caso Epstein parece especialmente apto para presentarse como un ejemplo excepcional de inmoralidad situado en el cruce entre riqueza extrema, deseo desviado, delito, élites corruptas y redes oscuras de relaciones. De hecho, tanto el discurso mediático dominante como el relato jurídico oficial han tendido a estigmatizar el caso como “el crimen extraordinario de un individuo extraordinario”, con una inclinación a limpiar así la integridad moral e institucional de la sociedad moderna.
Pero el caso Epstein no es un accidente desafortunado de la modernidad ni una desviación aislada fuera del círculo del neoliberalismo. Al contrario: es uno de los momentos en que la modernidad neoliberal se enfrenta a sí misma; es la desnuda realidad del estilo de vida neoliberal. Si quisiéramos encarnar ese estilo de vida en carne y hueso, con un rostro humano, probablemente se nos presentaría bajo la figura de Epstein. Si la racionalidad de mercado sustituye a la moral, si el poder deja de rendir cuentas, si el cuerpo se reduce a mero valor de cambio, si se lo reduce al principio del placer, si el ser humano se instrumentaliza, si el mal voluntario y organizado se racionaliza, si el dinero, el poder, las conexiones, los vínculos y las redes se consideran valiosos por sí mismos, entonces estos tipos y estos hechos dejan de ser excepciones y se convierten en socios ocultos del sistema. Y, con el tiempo, el propio sistema.
Por eso Epstein no es un escándalo para olvidar, sino un hecho ejemplar que debe recordarse siempre.
El aspecto más oscuro del caso Epstein es que muchas de las relaciones, los chantajes y las operaciones de influencia parecen rozar, de un modo u otro, redes transnacionales de poder: lobbies, aparatos mediáticos, intermediarios financieros, servicios de inteligencia, y coaliciones de intereses que atraviesan Estados y élites. Por ejemplo, la aparición de nombres de figuras políticas concretas en el expediente y la ausencia de otros no tiene por qué leerse como casualidad, sino como un indicio de cómo operan la selectividad, la protección y la gestión estratégica de la información en sistemas de poder. En ese sentido, Epstein sería menos una anomalía individual que un nodo funcional dentro de un orden donde la impunidad se compra, la influencia se trafica y el silencio se administra.