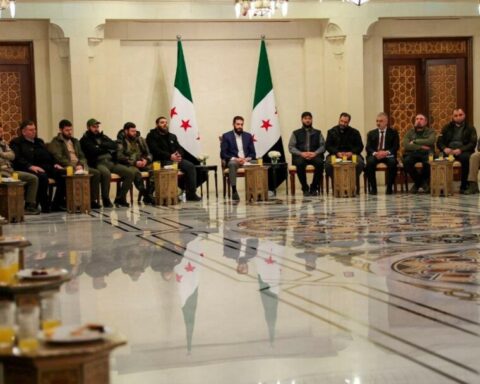La autodestrucción de Gran Bretaña: La revolución silenciosa del Nuevo Laborismo, la resistencia del Estado profundo a la democracia y la deriva hacia una guerra civil étnica
El historiador británico David Starkey ha argumentado durante mucho tiempo que la llegada de Tony Blair al poder en 1997 marcó un trastorno total en la sociedad británica. Según él, nada volverá a ser como antes. La antigua Gran Bretaña ha sido arrancada de raíz; el sistema legal y la alta administración han sido reestructurados de manera integral. En la memorable expresión de Starkey, mientras que una nación antaño relativamente homogénea permitía que sus ciudadanos «se gobernaran a sí mismos», hoy los ciudadanos están profundamente alienados de su gobierno, su policía y sus tribunales.
Este no es un cambio político ordinario. La Gran Bretaña que conocíamos el Reino Unido compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, cuna de la civilización moderna está siendo eliminada deliberadamente como una entidad coherente con continuidad institucional e identidad histórica. Los políticos de Westminster viven en burbujas privilegiadas, desconectados de los votantes a quienes supuestamente sirven. La policía y los tribunales se han politizado hasta un punto incompatible con una verdadera democracia occidental. En las calles de Londres, los disturbios amenazan con metastatizarse hacia una guerra civil, tal como diagnosticó con visión de futuro el experto en estudios de guerra David Betz.
Desde el siglo XVIII, durante más de doscientos años, Gran Bretaña se mantuvo como un baluarte de la civilización occidental: una monarquía constitucional que ofrecía estabilidad mientras la Europa continental se veía sacudida por guerras entre monarcas autocráticos, regímenes absolutistas e ideologías revolucionarias. Dio al mundo el gobierno parlamentario, el estado de derecho, la Revolución Industrial y, finalmente, el orden liberal que triunfó sobre la tiranía. Hoy, esa misma Gran Bretaña ha sido reducida a una cabeza de puente para las vanguardias islamistas, un puesto avanzado en un proceso de conquista civilizatoria de avance lento, facilitado por su propia clase dirigente.
Ocho gobiernos sucesivos han restringido sistemáticamente las antiguas libertades del pueblo británico, sobre todo la libertad de expresión. Las normas de lenguaje, la legislación sobre delitos de odio y las regulaciones en línea han creado un clima de miedo donde el debate abierto sobre el cambio demográfico o la incompatibilidad cultural es tratado como «extremismo». Es como si el propio Estado se hubiera embarcado en un proyecto consciente para enterrar a Gran Bretaña como una nación con derecho a existir bajo sus propios términos históricos.
La élite política ha traicionado al pueblo británico. Las instituciones estatales están plagadas de corrupción, incluida la infiltración islamista. El colapso total de la sociedad y una guerra civil abierta ya no parecen posibilidades lejanas; se sienten como las consecuencias lógicas del laissez-faire y la incompetencia.
Los mecanismos de esta traición son ahora evidentes. Treinta años de mala gestión han permitido que eche raíces un servicio civil profundamente politizado. Este «Estado profundo», en alianza natural con la academia —que funciona como incubadora ideológica—, responde a cualquier expresión de la voluntad popular (incluida la demanda de inmigración neta cero) con obstruccionismo burocrático, sabotaje legal y condena moral. Las preferencias del pueblo no son tratadas como mandatos soberanos, sino como atavismos lamentables que deben ser gestionados, diluidos o ignorados.
La revolución de Blair fue un acto de vandalismo constitucional a gran escala. La Ley de Derechos Humanos de 1998 importó una cultura de derechos de origen continental que supeditó la soberanía parlamentaria a la interpretación judicial, favoreciendo a menudo a demandantes de grupos minoritarios por encima de la nación histórica. La devolución de poderes fragmentó el Estado unitario. Proliferaron los organismos públicos semiautónomos y las agencias reguladoras; el poder se desplazó hacia expertos que no rinden cuentas. La gestión de las instituciones públicas se «modernizó» mediante imperativos de diversidad que priorizan la representación sobre la competencia y la lealtad nacional.
Desde el punto de vista demográfico, la transformación fue revolucionaria. La inmigración neta, que durante siglos fue insignificante, estalló después de 1997. Lo que comenzó como una política económica se convirtió en una remodelación consciente de la población. Surgieron sociedades paralelas, especialmente en comunidades musulmanas donde la integración fracasó. Los escándalos de las redes de abuso sexual en Rotherham, Rochdale y otros lugares revelaron no solo crímenes atroces, sino también una falta de voluntad institucional para enfrentarlos debido al miedo a las acusaciones de «racismo». Las zonas de exclusión (no-go zones), las patrullas de la sharia y los sermones islamistas se han convertido en elementos fijos de la vida urbana británica.
La reestructuración legal y administrativa consolidó este proceso. El servicio civil, el poder judicial, la BBC y la alta dirección de las grandes corporaciones fueron moldeados a imagen del nuevo orden. La «Diversidad, Equidad e Inclusión» reemplazó al mérito. La antigua clase dirigente, arraigada en la idea del excepcionalismo británico, fue purgada por una élite cosmopolita que desprecia el pasado de la nación y ansía realizar un ajuste de cuentas con el imperio a través de la autodestrucción.
Los ciudadanos sienten profundamente esta alienación. La policía, históricamente neutral y personificada por la figura del «Bobby» desarmado y honesto, ahora aplica una vigilancia de dos niveles (two-tier policing): hay un contraste marcado entre la intervención severa contra manifestantes nativos (incluso individuos inmóviles que rezan en silencio) y la actitud vacilante ante disturbios violentos de minorías. Los tribunales, limitados por la legislación de derechos humanos y la jurisprudencia progresista, bloquean frecuentemente las deportaciones, imponen penas leves a criminales graves y parecen más preocupados por la sensibilidad de los perpetradores que por la seguridad de las víctimas. La confianza en las instituciones se ha derrumbado.
Las vanguardias islamistas explotan estas debilidades. Gran Bretaña se ha convertido en un refugio para el islam político. Los Hermanos Musulmanes y sus redes afiliadas han establecido influencia en mezquitas, organizaciones benéficas, universidades e incluso sectores del Estado. Escándalos como el del «Caballo de Troya» en las escuelas de Birmingham revelaron intentos sistemáticos de islamizar la educación. La financiación extranjera de los países del Golfo ha moldeado el discurso académico y las instituciones públicas. Los ataques terroristas desde el 7/7, junto con las redes de abuso y los actos de intimidación callejera, demuestran que la amenaza no es teórica.
La libertad de expresión se ha marchitado. Los ciudadanos se autocensuran en temas de inmigración, islam o reemplazo cultural para evitar la ruina profesional, la investigación policial o la violencia de las turbas. El acto mismo de defender la identidad histórica de Gran Bretaña es patologizado como «extrema derecha». Esto no es tolerancia liberal; es capitulación cultural revestida con el lenguaje de la compasión.
David Betz ha trazado la realidad estratégica de este declive. En su análisis de los conflictos civiles emergentes en Occidente, identifica una combinación letal: (a) desconexión de las élites, (b) fragmentación cultural, (c) fractura demográfica y (d) pérdida del monopolio estatal de la violencia. Los recientes disturbios, caracterizados por la quema de vehículos, ataques a la policía y enfrentamientos intercomunitarios, muestran la rapidez con la que se puede encender la tensión.
Betz advierte que tales eventos son precursores. Una infraestructura vulnerable, el sabotaje selectivo y la erosión de la confianza social crean las condiciones para una guerra de baja intensidad prolongada. Las ciudades británicas, moldeadas por enclaves étnicos marcados y sospechas mutuas, son especialmente frágiles. Los eventos de 2024, tras crímenes de alto perfil e injusticias percibidas, ofrecieron un sombrío anticipo.
La resistencia del Estado profundo es sistémica. La academia produce graduados formados en la teoría crítica, la culpa poscolonial y la política de identidad, quienes luego ingresan al servicio civil para perpetuar la ideología. Cuando los votantes exigen control de fronteras o protección cultural, la respuesta es el retraso, la dilución o la condena. El deseo de recuperar la soberanía expresado en el Brexit se enfrentó a años de obstrucción. Mientras los servicios públicos colapsan y las comunidades de la clase trabajadora nativa se sienten desplazadas, las demandas de inmigración cero se descartan por considerarse poco realistas o intolerantes.
Esto no es solo incompetencia. Es el resultado de un proyecto ideológico que ve a la nación británica histórica como un obstáculo para un futuro multicultural y sin fronteras. El aislamiento privilegiado de la élite les permite celebrar la «diversidad» desde urbanizaciones cerradas y escuelas privadas, mientras que los costos crimen, un sistema de bienestar bajo presión, pérdida de la cohesión social son asumidos por los ciudadanos comunes.
La trayectoria se dirige hacia el colapso. Treinta años han permitido que la podredumbre penetre tan profundamente que las reformas graduales no pueden corregirla. La corrupción y la infiltración han socavado la legitimidad del Estado. Las redes islamistas operan con relativa impunidad. La paciencia de la población nativa se ha agotado. Los disturbios son el síntoma; la guerra civil es el síndrome potencial.
La restauración es la única alternativa a la catástrofe. Esto requiere la derogación de las innovaciones constitucionales de Blair, el restablecimiento de la soberanía parlamentaria, un control fronterizo estricto que apunte a la inmigración neta cero, la purga de la captura ideológica en el servicio civil y la academia, y la reafirmación sin disculpas de la identidad histórica de Gran Bretaña y su cultura de influencia cristiana. La Ley de Derechos Humanos debe ser abolida. Se deben contrarrestar las fuerzas centrífugas de la devolución de poderes. Las instituciones deben servir, una vez más, al pueblo que las construyó.
El pueblo británico conserva el derecho a existir como una nación distinta con continuidad con su pasado. El diagnóstico de Starkey y las advertencias de Betz no son consejos de desesperación, sino llamadas urgentes a la acción. Gran Bretaña está siendo desmantelada por diseño. La traición de los políticos, la corrupción de las instituciones y la creciente anarquía en las calles apuntan al mismo resultado: sin una reversión radical, la guerra civil y el colapso social no son una posibilidad, sino una probabilidad.
Para recuperar Gran Bretaña, el pueblo debe superar la resistencia intrínseca del Estado profundo hacia la democracia.
Fuente:https://www.americanthinker.com/articles/2026/02/elite_betrayal_of_the_british_people.html