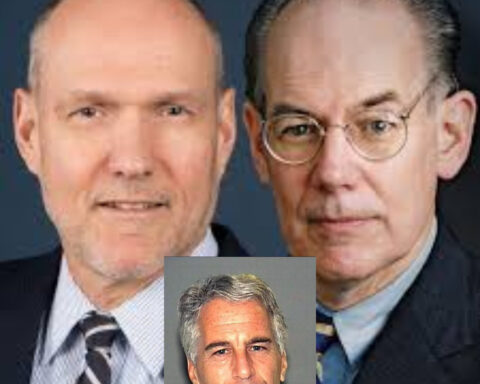Ahora Occidente se enfrenta a la realidad que él mismo ha creado. Años de guerra retórica y de engaño institucional han remodelado el paisaje geopolítico, otorgando a Rusia tanto una ventaja como el derecho a presentar sus quejas. La estabilidad no puede restaurarse ignorando la historia; es necesario abordar las distorsiones que alimentaron este conflicto.
Sin las mentiras rusas como las de Irak, el engaño sobre la colusión, la farsa del impeachment y los 51 agentes de inteligencia que blanquearon esas falsedades para obtener rédito político, es muy probable que la guerra entre Rusia y Ucrania nunca hubiera ocurrido.
El acuerdo de paz propuesto para Ucrania ha sacudido a la clase política, que sostiene que la escalada de tensiones con Moscú es la única vía aceptable. Se preguntan cómo podría Rusia retirarse a cambio de ciertas concesiones. Parte de ello es meramente material: Rusia ha logrado avances sobre el terreno y posee la mano de obra y los recursos necesarios para prolongar la guerra indefinidamente. Pero este es solo un aspecto de la cuestión.
La explicación más amplia se remonta a mucho antes de que los primeros tanques cruzaran la frontera. Comienza hace una década, cuando una pequeña camarilla en Washington decidió que, en todos los relatos, Rusia sería el villano y Ucrania el instrumento para lograrlo. Desde el golpe de Estado en Kiev en 2014 hasta el engaño de la supuesta cooperación con Rusia y el fiasco del impeachment relacionado con Ucrania, estos mismos actores construyeron una arquitectura narrativa que reformuló por completo el panorama geopolítico, haciendo la guerra no solo posible, sino prácticamente inevitable. El acuerdo de paz que actualmente se está gestando constituye, al menos en parte, el precio de ese engaño.
Aunque Donald Trump fue el principal blanco de las acusaciones de colusión, Rusia y sus 144 millones de ciudadanos fueron denigrados de forma implacable durante todo el proceso, convirtiéndolos por inquietante que resulte admitirlo en víctimas en su propio derecho. Esta realidad ha sido prácticamente eliminada del debate público, tanto sobre la guerra como sobre las negociaciones para ponerle fin. Pero no se puede borrar simplemente ignorándola; la sociedad tarde o temprano tendrá que enfrentarla.
Para comprender los motivos, debemos remontarnos a los últimos doce años. Para muchos estadounidenses, Ucrania adquirió relevancia política a principios de 2014, cuando la administración Obama instigó y facilitó una revolución en Kiev. Líderes neoconservadores como John McCain y Lindsey Graham participaron con entusiasmo en este proceso, percibiendo el cambio de régimen como una cruzada moral más que como una maniobra geopolíticamente explosiva.
En aquel entonces, Ucrania tenía un gobierno democráticamente elegido bajo el presidente Viktor Yanukóvich. Este fue caricaturizado de forma simplista como una marioneta rusa, pero, en realidad, hizo lo que cualquier líder ucraniano debería hacer: equilibrar la posición de Ucrania como estado tapón entre Europa Occidental y Rusia. Ese papel exige ajustes estratégicos, no fanatismos ideológicos, y Yanukóvich lo comprendía.
Para el establishment de Washington las élites de la política exterior y las redes del denominado Estado profundo el problema residía precisamente en ese equilibrio. Querían integrar a Ucrania de forma permanente en la órbita occidental, incorporándola primero a la Unión Europea (UE) y, posteriormente, a la OTAN. Cuando Yanukóvich se negó a firmar el Acuerdo de Asociación con la UE, consciente de que al menos la mitad del país dependía económica, cultural e históricamente de Rusia, se convirtió en un blanco político.
Tras los disturbios violentos y una narrativa que responsabilizaba injustamente a Yanukóvich por la muerte de manifestantes, el presidente fue destituido y sustituido por un gobierno efectivamente seleccionado por funcionarios estadounidenses. Esto no es una hipótesis: quedó confirmado en la famosa llamada filtrada entre la subsecretaria de Estado Victoria Nuland y el embajador Geoffrey Pyatt, donde planificaron con naturalidad quién asumiría el poder en Ucrania tras la destitución de Yanukóvich. Aquello no fue democracia; fue una construcción artificiosa impulsada por la administración Obama.
Desde la perspectiva de Moscú, se trató de un ataque directo a su perímetro estratégico. En respuesta, el presidente Vladímir Putin actuó para asegurar Crimea, territorio históricamente ruso y sede de la Flota del Mar Negro. Ese activo estratégico no podía quedar bajo un régimen hostil afiliado a la OTAN. Y tenía razón: una década después se reveló que, inmediatamente tras el golpe de 2014, la CIA comenzó a construir bases junto con los servicios de seguridad ucranianos. En total, la CIA estableció doce bases secretas a lo largo de la frontera rusa.
El golpe de 2014 también fracturó la estabilidad interna de Ucrania. Funcionarios favorables a una postura equilibrada o partidarios de mantener relaciones con Rusia fueron purgados, y el discurso antirruso se convirtió en doctrina oficial del Estado. Es precisamente aquí donde la historia de Ucrania se conecta con los orígenes del Russiagate.
Durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, Trump cometió un pecado imperdonable: sostuvo que Estados Unidos debía buscar relaciones estables con Rusia en lugar de cultivar una hostilidad perpetua. Para las nuevas élites ucranianas y sus aliados occidentales, aquella postura representaba una amenaza existencial. Consideraban esencial que Washington mantuviera de manera permanente una actitud confrontativa frente a Moscú. Así, Ucrania pasó a desempeñar un papel activo en la narrativa de la supuesta colusión con Rusia.
Altos funcionarios ucranianos, incluido el embajador en Washington, tomaron medidas deliberadas para sabotear la campaña de Trump y reforzar el apoyo a Hillary Clinton. Difundieron discursos anti-Trump, coordinaron sus mensajes con medios occidentales y orquestaron la falsificación de información confidencial utilizada para destruir al jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Esta información confidencial probablemente fue inventada, como posteriormente admitió el exjefe de inteligencia de Ucrania. Incluso Politico reconoció la participación ucraniana en un artículo postelectoral que detallaba los esfuerzos del país por ayudar a Clinton. No obstante, esta inquietante realidad fue ocultada porque la narrativa de la colusión debía prevalecer.
No es casualidad que, mientras Politico publicaba su artículo postelectoral, CNN informara paralelamente sobre el expediente Steele, presentándolo falsamente como parte de las evaluaciones oficiales de inteligencia de Estados Unidos. A partir de ese momento, se consolidó la narrativa de que Trump era un agente ruso y de que Rusia constituía el archienemigo de Estados Unidos. Ese fue el origen del llamado Russiagate.
Tras el testimonio de Robert Mueller que desmontó la narrativa de la colusión se produjo la farsa del impeachment relacionado con Ucrania, diseñada para perpetuar la doctrina antirrusa. No fue accidental que el proceso de destitución se iniciara a primera hora de la mañana siguiente al desastroso testimonio de Mueller en el Congreso. Las mismas figuras que habían facilitado la interferencia ucraniana y desempeñado papeles centrales en el Russiagate se encontraban ahora en el núcleo de una nueva operación destinada a debilitar a Trump.
Las coincidencias eran notables. Fiona Hill, mentora de Igor Danchenko la fuente principal del expediente Steele y quien sentó las bases de sus invenciones fundamentales reapareció como testigo clave contra Trump en el proceso de impeachment. A la vez, Serhiy Leshchenko, legislador ucraniano con un papel determinante en la operación del “libro negro” y posteriormente asesor del presidente Volodymyr Zelensky, resurgió para impulsar la narrativa del impeachment. Cada hilo de la red de colusiones anterior se recicló y entrelazó perfectamente con el siguiente ataque contra Trump.
Joe Biden estuvo involucrado en ambas operaciones. Como vicepresidente, era el hombre de confianza de Obama en Ucrania; su supervisor político de facto. Biden se jactó abiertamente de haber logrado la destitución de un fiscal ucraniano que investigaba a Burisma Holdings mientras su hijo formaba parte de la junta directiva. Posteriormente, pareció presionar al FBI para que acusara falsamente al nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, el general Mike Flynn uno de los pocos funcionarios estadounidenses que defendían públicamente la reducción de tensiones con Moscú. Ello condujo a la innecesaria renuncia de Flynn y a la desestabilización de los primeros años de la administración Trump en 2017.
Los acontecimientos alcanzaron su punto álgido en 2020. Para asegurar la elección de Biden, 51 exfuncionarios de inteligencia incluidos varios exdirectores de la CIA y figuras clave en la falsedad de la colusión con Rusia, como John Brennan y James Clapper afirmaron que la computadora portátil de Hunter Biden era auténtica, pero que constituía desinformación rusa. Esta mentira resultó decisiva, ya que encuestas posteriores mostraron que pudo haber influido en el comportamiento electoral. Una vez más, Rusia fue presentada como un villano ficticio y Trump como un traidor vulnerable, todo para servir a la agenda política e institucional de Washington. Fue un juego extremadamente peligroso que convirtió a Rusia en chivo expiatorio de manera reiterada.
Desde la perspectiva de Moscú, el patrón era nítido. Occidente derrocó a un gobierno neutral en su frontera, culpó a Rusia del caos resultante, la sancionó y aisló, y utilizó esta narrativa como arma para sabotear al único presidente estadounidense dispuesto a desescalar la tensión. La confianza no solo se deterioró; quedó completamente destruida.
Con la llegada de Biden a la presidencia, regresaron los auténticos artífices de la inestabilidad de 2014. Victoria Nuland reapareció como subsecretaria de Estado. Jake Sullivan partidario clave de la falsa acusación del “Alpha Bank”, que alegaba que Trump se comunicaba secretamente con Putin a través de dicho banco ruso asumió el cargo de asesor de seguridad nacional. Desde la perspectiva del Kremlin, esta situación solo podía parecer surrealista.
Para empeorar aún más las cosas, Biden resucitó la promesa de una futura adhesión de Ucrania a la OTAN. Esta promesa fue reiterada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quienes viajaron a Kiev para declarar que la puerta a la adhesión permanecía abierta. Estas garantías temerarias contrastaban claramente con las advertencias del propio director de la CIA de Biden, William Burns, quien había reconocido previamente que esta cuestión violaba una de las líneas rojas más sensibles de Rusia. Aun así, la provocación continuó intensificándose.
En este contexto, la guerra no fue un acto de agresión espontáneo.
Fue la fase final de un largo ciclo de desestabilización, engaño e intrusión estratégica en el país.
Nada de esto justifica la guerra. Pero también desmiente una narrativa moral simplista. Rusia no fue el único actor malintencionado. Fue sancionada, aislada, perseguida económicamente y provocada estratégicamente, en parte para alimentar las batallas políticas internas de Estados Unidos.
Y este es el punto clave de cualquier negociación. Occidente ha retratado sistemáticamente a Rusia como un agresor, mientras alimentaba la inestabilidad en cada paso. Este desequilibrio debe corregirse para restablecer la estabilidad. Las concesiones no son una recompensa por la agresión; son el precio necesario para desactivar una crisis fabricada.
Sin las mentiras sobre Rusia, el bulo de la colusión, la farsa del impeachment y los 51 funcionarios de inteligencia que blanquearon falsedades para obtener rédito político del mismo modo que ocurrió en Irak, la guerra probablemente no habría sucedido. Trump podría haber estabilizado las relaciones. La neutralidad de Ucrania podría haberse mantenido. Cientos de miles de vidas podrían haberse salvado.
Ahora, Occidente se enfrenta a la realidad que él mismo creó. Años de guerra retórica y engaño institucional han transformado el panorama geopolítico, dejando a Rusia con influencia y motivos de queja. La estabilidad no puede restablecerse ignorando la historia; es necesario abordar las distorsiones que originaron este conflicto.
Por eso, el acuerdo de paz propuesto parece generoso con Moscú. Pero no se trata de generosidad ni de una rendición. Es una corrección. Es un reconocimiento tardío de que la inestabilidad creada por las élites occidentales debe resolverse mediante la negociación, no mediante la moralización. Lo que parece una concesión es, en realidad, simplemente un ajuste de cuentas inevitable con una crisis iniciada por el propio Occidente.