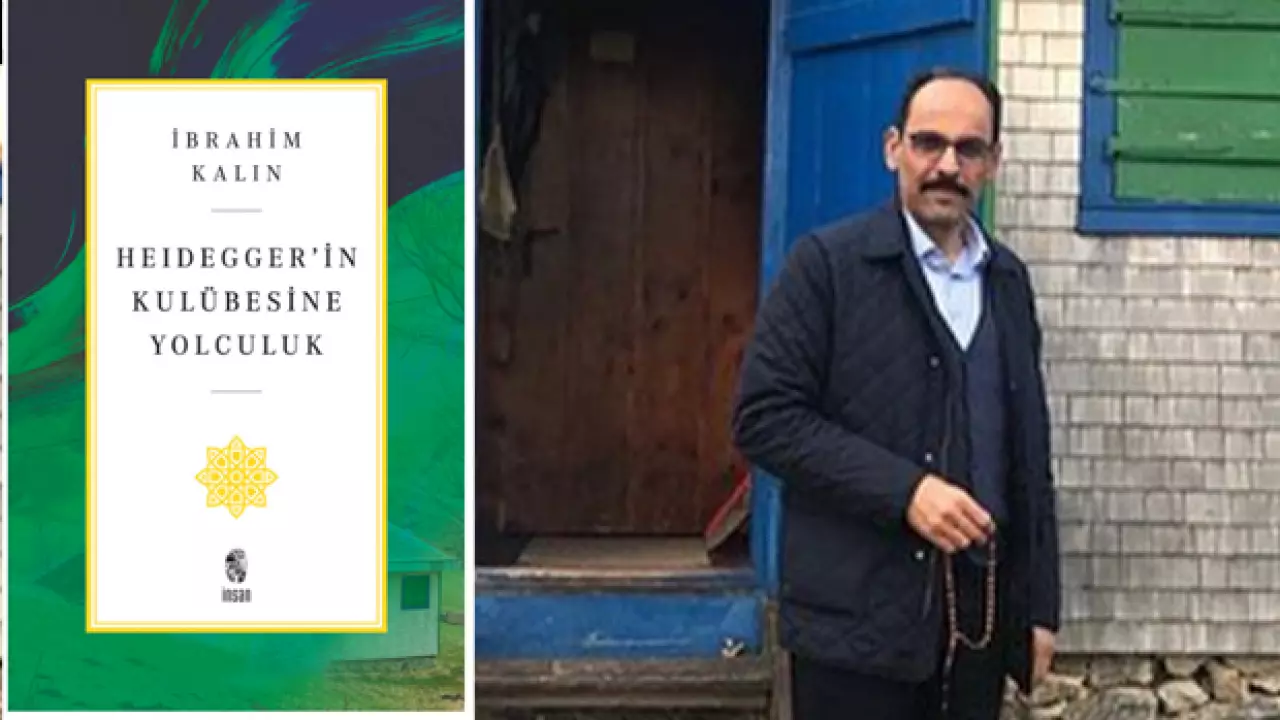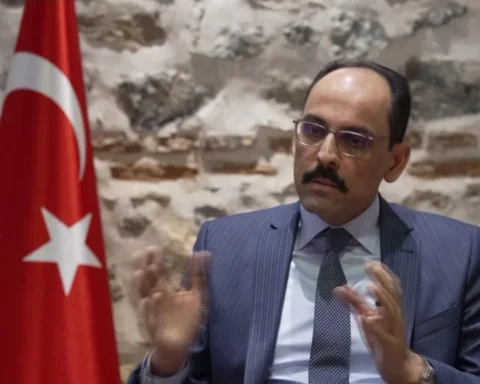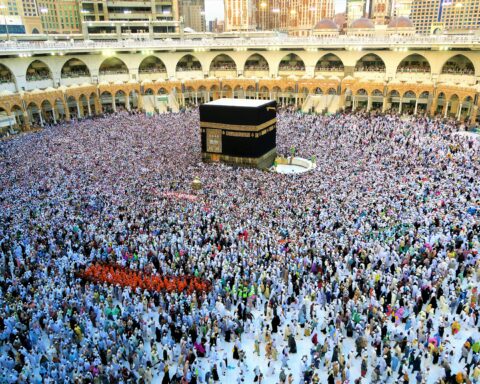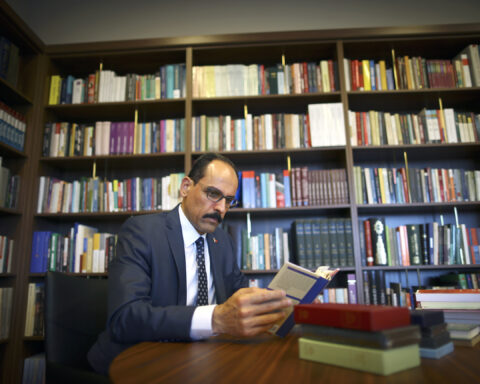La cabaña no es el monasterio de Heidegger. Tampoco es la tumba de un santo ni de un místico. Por ello, el hecho de que Kalın se aleje del sentido heideggeriano del Ser resulta significativo. Por un lado, esta distancia impide que Kalın se convierta en un mero representante que piensa a Heidegger desde Türkiye o que actúe como su agente intelectual en el país. Pero, por otro lado, abre la puerta a una pregunta más amplia: ¿de qué otras maneras es posible pensar y contemplar el Ser?
Si Heidegger no hubiera nacido en Meßkirch una localidad vecina a la Selva Negra, cercana a las fronteras con Suiza y Francia, sino en un pueblo costero, aunque necesariamente católico, y si, en lugar de la pequeña cabaña que mandó construir en 1922 en el poblado de Todtnauberg donde escribió gran parte de su obra, donde a veces recibía a colegas, amigos y discípulos, pero donde la mayor parte del tiempo permanecía solo o con su esposa, saliendo a caminar por los senderos o a practicar esquí, hubiera edificado una choza de pescador a orillas del mar y desde allí hubiera reflexionado sobre el Ser, ¿habría hablado del mismo Ser?
Esta pregunta me vino a la mente mientras leía las páginas del libro Viaje a la cabaña de Heidegger de Ibrahim Kalın publicado tras su visita en 2019 a la cabaña de Todtnauberg, de la cual ya había difundido parcialmente la introducción, especialmente aquellas donde analiza la relación entre el Ser y su representación, resumida en la afirmación de que “las palabras y los conceptos con los que expresamos las cosas y, por tanto, también la palabra o el concepto de Ser no son el Ser mismo, sino su representación en el lenguaje y en el pensamiento” (p. 42).
Si Heidegger hubiera nacido en un pueblo pesquero y hubiera levantado una cabaña frente al mar, ¿habrían sido iguales tanto sus propios escritos sobre la cabaña en particular el texto en el que la llama “mi mundo de trabajo”, traducido al inglés como Why Do I Stay in the Provinces? como, por ejemplo, el estudio de Adam Sharr (Heidegger’s Hut, traducido al turco por Engin Yurt y publicado por Dergâh en 2016) y otras obras semejantes sobre la misma cabaña mencionadas en su bibliografía? ¿Habría escrito Ibrahim Kalın, en ese caso, un libro titulado Viaje al refugio de Heidegger tratando los mismos temas?
Tanto Heidegger como Kalın, y también otros autores que han escrito sobre la cabaña, coinciden casi unánimemente en que su modo de vida rural determinó su pensamiento sobre el Ser. Además, como explica Kalın en el capítulo que titula “¿Se puede hacer filosofía en el pueblo?”, Heidegger consideraba que “el trabajo del campesino” y “el trabajo del filósofo” nacen de una misma fuente. Cuando escribe: “En una noche de invierno, cuando una tempestad de nieve azota la cabaña y lo cubre y envuelve todo, ése es el momento más propicio para la filosofía”, expresa que ambos trabajos el del campesino que arriesga su vida al descender la pendiente con un trineo cargado de pesados troncos, el del pastor que conduce su rebaño por las colinas absorto en sus pensamientos, o el del aldeano que prepara vigas interminables para reparar su techo surgen del mismo principio “simple y esencial”. Heidegger subraya así que no sólo contempla la vida del campo, sino también a los campesinos con una mirada distinta de la de los citadinos que encuentran en la montaña o en el campo un mero “estímulo” pasajero.
Sin embargo, si Heidegger hubiera nacido no en una aldea de la Selva Negra, sino, digamos, en las costas del Báltico por ejemplo, en un pueblo pesquero cercano a Königsberg, necesariamente católico, ¿habría mirado a los marineros con la misma mirada con la que contemplaba a los campesinos?
Estas preguntas, formuladas de distintos modos pero centradas especialmente en el contexto de la “representación”, podrían recibir, a primera vista, una respuesta similar. El pescador, al sacar su barca al mar, al mantener el timón firme frente a las olas encrespadas, al lanzar su red al agua o al izarla nuevamente, cargada de peces (y tal vez de desechos arrastrados por el mar), realiza también un “trabajo”. Si la cabaña de Heidegger hubiera estado en la costa de un pueblo pesquero, su refugio se habría visto estremecido, no por una tormenta de nieve, sino por el bramido de las olas golpeando el tejado con furia. Y en ese caso, Heidegger podría haber considerado también ese instante de tormenta como el momento más propicio para la filosofía.
También podría tomarse otro camino. Por ejemplo, siguiendo a Carl Schmitt, podría sostenerse que el ser humano es, ante todo, un ser terrestre; que la vida vinculada a la tierra (es decir, la territorialidad) permite trazar fronteras y constituir amplios espacios dentro de un marco jurídico arraigado en el suelo. En cambio, en el mar donde el hombre no puede establecer límites del mismo modo que en la tierra, el espacio debe concebirse como un ámbito abierto. Sin embargo, Schmitt observa que los ingleses, antiguos “pastores de ovejas”, se convirtieron en “hijos del mar” y, al transformar el derecho ligado a la tierra en una lógica del mar abierto, desplazaron también el nomos. De este modo, puede llamarse la atención sobre la relación entre “tierra” y “mar”, y, en este contexto, señalar que Heidegger aunque reflexionó ampliamente sobre el “río”, especialmente a través de poemas como El Ister de Hölderlin apenas pensó en el “mar” (que yo sepa, más allá de algunas alusiones al mar Egeo a través de Hölderlin). Así, el asunto podría vincularse con las diferentes lógicas de los pueblos de la tierra y de las islas: los británicos, y tras ellos los estadounidenses, quienes, guiados por la lógica del mar abierto, intentaron fundar un nuevo orden mundial.
Sin embargo, esta afirmación tampoco puede hacernos olvidar que, en la época en que los británicos eran “pastores de ovejas”, Londres no dejaba de ser un “pueblo de pescadores” (y, según una versión, algún día volverá a serlo). Y como recuerda Derrida al analizar el término Geschlecht que en Discursos a la nación alemana de Fichte abarca significados como “sexualidad, raza, especie, género, linaje, familia, generación o comunidad” y al estudiar su relación con la “mano” y el “oído” de Heidegger, la cuestión fundamental aquí no es comparar el “nacionalismo filosófico” de Heidegger con otros nacionalismos filosóficos, ni discutir si toda forma de nacionalismo, incluso en su expresión filosófica, implica la necesidad de imaginar una patria. La pregunta esencial es otra: ¿cómo pensar el Ser?, y más aún, ¿cómo representarlo?
Por otra parte, como Heidegger subraya insistentemente en Hölderlin’s Hymn “The Ister” (p. 30), su comprensión del “río” como “salida hacia el viaje” no se debe a que el viaje funcione en él poética o conceptualmente como una mera “imagen”. El “río es el viaje”, porque, a diferencia del pensamiento cristiano, que concibe el viaje como una travesía de la vida hacia la muerte dentro de un mundo terrenal transitorio, “el viaje que es el río mismo traza el camino por el cual los seres humanos llegan a estar en casa sobre esta tierra [tierra, suelo, mundo, earth]… El viaje que es el río reina, y lo hace de un modo profundamente originario, en el llamado a alcanzar el mundo [la tierra, el suelo] como el ‘fundamento’ mismo del habitar”.
En este sentido, no es posible hablar de un “viaje del mar”. El mar no está unido a la tierra por un lazo de arraigo como el que vincula al río con su cauce; es completamente abierto, y esa apertura no puede pensarse como una apertura del Ser, un ámbito en el que el Ser pudiera revelarse. Porque la apertura del mar es uniforme, monótona. Tampoco puede establecerse una relación, desde la perspectiva del Ser, entre el mar y la existencia humana. El río que es a la vez sí mismo y el viaje mismo, al igual que el ser humano, encuentra su apertura y, por ende, su cumplimiento, en el suelo por el que fluye y en el que habita. De manera paradójica, en Heidegger el pensamiento del “río” concluye antes de que el río desemboque en el mar, antes de que alcance en él su unión definitiva. Por eso, la apertura del mar probablemente le resultaría a Heidegger inquietante (unheimlich): ilimitada, sin bordes, sin horizonte, infinita y uniforme. Su célebre concepto de Abgrund traducible como “abismo” podría, en el mar, transformarse fácilmente en un maelstrom, un torbellino que todo lo arrastra.
Teniendo esto presente, si volvemos al ejemplo del campesino y el pescador, se nos plantea otro problema. En la labor fundamental del campesino, el “grano” puede concebirse como la representación de aquello que contiene por ejemplo, el trigo; y en los árboles que rodean la cabaña de Heidegger, las “raíces” pueden representar la especie a la que pertenecen, sea pino o abeto. Tal vez. Pero para el pescador, una relación de “representación” semejante resulta sumamente problemática. ¿Qué podría representar el “material” esencial del pescador o, dicho de otro modo, la “raíz” del mar que lo circunda? El pescador es aquel que captura peces, y su “trabajo” está orientado a esa tarea: arroja la red al mar y, a través de ella, extrae los peces hacia su barca. En términos simples, obtiene del mar más de lo que arroja. Ni la red lanzada ni los peces atrapados contienen una “semilla” o una “raíz” ni siquiera una “esencia” comparable. El pescador simplemente transporta hacia su embarcación lo que el mar le devuelve por medio de la red: tal vez peces, tal vez un zapato viejo arrojado al agua. Precisamente por eso la relación de representación resulta problemática para el pescador: en cada traslado, siempre se recupera algo más de lo que se entrega.
¿Cómo concebiría entonces el pescador el Ser? Si no puede pensarlo a partir de la manifestación de una esencia contenida en la “semilla” o en la “raíz”, tal vez lo conciba en el acto mismo del traslado en el movimiento mediante el cual algo (un pez o un objeto cualquiera) es traído a la superficie por la red. No como algo esencial, sino como algo transmitido, transferido. En suma, entre la red que se arroja al mar y la que se recoge no puede establecerse ninguna relación de representación.
Así, si Heidegger hubiera nacido en un pueblo pesquero, tal vez habría descrito su refugio también como su “mundo de trabajo”; pero, al hablar de la experiencia de soledad en esa cabaña, no podría haber dicho como en su ensayo que “el recogimiento del eremita, a diferencia de la soledad que puede vivirse en la ciudad, posee una fuerza propia y originaria: no nos aísla, sino que proyecta toda nuestra existencia hacia la inmensa proximidad de la serenidad de todo lo que es [Wesen; presencia]”. Porque, en ese mismo texto, Heidegger compara la inserción de algo en la lógica del lenguaje con “la resistencia de los majestuosos abetos frente a la tormenta”; metáfora que no habría podido utilizar, ya que en el mar o junto al mar no crecen los abetos.
Al lanzar su anzuelo para pescar, tal vez el pescador encontraría un zapato viejo, o una botella con un mensaje de un náufrago o de un amante melancólico, o quizá como ocurre hoy una bolsa de plástico o una lata vacía. Pero el mar devora incluso al Titanic. Y, además, transforma en sí mismo el agua del río que en él desemboca.
Con estas reflexiones en mente, al acercarse al libro de Ibrahim Kalın Viaje a la cabaña de Heidegger, también se hace visible aunque de un modo algo travieso el sentido de transformar la cabaña de Heidegger en un refugio de pescador a través de la figura del campesino y del pescador. En primer lugar, porque aproximarse de manera juguetona a Heidegger no significa apartarse de su pensamiento. Recuerdo que, cuando era aún estudiante de licenciatura exactamente en el segundo semestre del curso académico 1992/1993, asistí a un curso de filosofía en el que leímos Ser y tiempo bajo la dirección de Charles P. Bigger. Él había sido, en sus inicios, un historiador fiel de la filosofía analítica anglosajona, pero, como en el poema de Tarancı, cambió de senda “a mitad del camino” para orientarse hacia la filosofía continental, logrando así entrelazar ambas tradiciones. Bigger solía leer muchas de las nociones y sentencias de Heidegger con un tono burlón; a veces leía una frase y luego reía para sí mismo.
Al principio aquella actitud me resultaba desconcertante. Más tarde comprendí que no provenía de una mera malicia, sino de un esfuerzo por captar el sentido de un concepto o de una frase considerando aquello que los desborda, intentando entrar en contacto con lo que se halla detrás de ellos.
Esa cercanía por supuesto puede entenderse de forma positiva o negativa, según la disposición del propio muzo (del travieso). Pero se puede afirmar que la travesura, incluso en el pensamiento filosófico, o quizá sobre todo en él, ayuda más a captar el alcance de un concepto o de una proposición que la simple sumisión a su dictamen literal. Por eso, transformar la cabaña de Heidegger en la Selva Negra en un refugio de pescador junto al mar no puede considerarse únicamente un experimento mental o una forma excéntrica de desplazar el contexto del problema con ánimo polémico. Heidegger no era un hombre del mar, y esa distancia marcó profundamente su manera de pensar el Ser y de moldear las frases con las que expresó su pensamiento. (Cabe aclarar que lo que aquí señalo es distinto de la lectura psicoanalítica que Luce Irigaray propone en El amante de Nietzsche del mar, donde interpreta el temor de Nietzsche al “agua” como una resistencia a lo fluido y a lo femenino.)
Esta relación o más bien, esta no-relación de Heidegger con el mar puede servir, en efecto, como punto de partida para evaluar el libro de Ibrahim Kalın Viaje a la cabaña de Heidegger. Si aceptamos la hipótesis de que, de haber escrito Heidegger sus obras no en una cabaña de montaña sino en un refugio a orillas de un pueblo pesquero, su pensamiento sobre el Ser habría diferido, al menos en su representación, podríamos imaginar que el libro no se titularía Viaje a la cabaña de Heidegger, sino Viaje al refugio de Heidegger. Tal vez algunas secciones como las descripciones sobre la cabaña o los pasajes de tono autobiográfico relativos a su viaje habrían sido distintas. Sin embargo, Kalın habría dicho, acerca del Ser, prácticamente las mismas cosas. Y precisamente en ello reside el rasgo más interesante del libro de Kalın: en esa peculiaridad que lo hace pensar al Ser con Heidegger, pero también más allá de Heidegger.
Para profundizar en esta cuestión, sería necesario añadir una tercera cabaña junto a la cabaña de montaña de Heidegger y la cabaña del pescador que hemos imaginado. Si Ibrahim Kalın, en su libro Viaje a la cabaña de Heidegger, se hubiera aproximado a la cabaña que Heidegger visitó en el pueblo de Todtnauberg desde otra cabaña situada en las mesetas de Erzurum una junto a una fuente en cuya orilla, con el saz en la mano, hubiera cantado canciones como aquella magnífica que comienza diciendo “¿Dónde está mi altiplano, dónde está tu eternidad?”, tal vez estaríamos hablando de otras cosas.
Sin embargo, Kalın no relata su visita a la cabaña de Heidegger cuyos detalles transmite acompañados de diversas fotografías únicamente desde lo que Heidegger dijo acerca del concepto de Ser. Por supuesto, tratándose de la cabaña de Heidegger, el concepto de Ser se convierte, si no en un punto de partida, al menos en un pretexto. Pero debe subrayarse con precisión: el concepto heideggeriano de Ser no constituye un punto de partida, sino, en todo caso, una ocasión para pensar el Ser. Como afirma Kalın: “Para pensar necesitamos ser vecinos del Ser, y para ser vecinos del Ser necesitamos pensar”.
Aquí, pensar no designa una mera actividad mental, sino un acto al que se llega a través de la experiencia vivida en el campo, en medio de una tormenta o bajo condiciones naturales extremas que hace de ese instante el más propicio para la filosofía. En este sentido, ser vecino del Ser, alcanzar su apertura, y pensar el Ser, es decir, convivir con él en el pensamiento, se complementan mutuamente. Pero dado que estas actividades son coextensivas y circulares, Kalın considera que la “pregunta por el punto de partida” es importante, aunque no insuperable. Para ingresar en ese círculo basta “entrar en algún punto del anillo” (p. 39).
Por ello, el libro de Kalın Viaje a la cabaña de Heidegger piensa el Ser mismo, introduciéndose “desde algún punto” en el concepto heideggeriano de Ser, sin necesidad de imaginar una tercera cabaña en las altiplanicies de Erzurum. Esto, a su vez, implica extraer el concepto de Ser del marco estrictamente heideggeriano. Heidegger y su cabaña se convierten así en una residencia visitada con el propósito de reflexionar sobre el Ser en general: un espacio desde el cual observar cómo, en el pensamiento de Heidegger, la cabaña y su entorno ofrecían o disponían una cierta “apertura” hacia el Ser.
No obstante, dicha residencia, a diferencia de lo que sostiene Adam Sharr en Heidegger’s Hut (p. 109), no sitúa a Heidegger “en una relación áspera con la existencia”. La cabaña no es el monasterio de Heidegger. Tampoco es la tumba de un santo o de un místico. Por ello, el alejamiento de Kalın respecto del sentido heideggeriano de Ser resulta significativo. Por un lado, impide que Kalın se convierta en un mero representante que piensa a Heidegger desde Türkiye, o en un agente de su pensamiento en el contexto turco. Por otro, abre la puerta a la pregunta sobre de qué otros modos es necesario pensar y contemplar el Ser. Pensar la cabaña de Heidegger no solo desde “su importancia en la vida y el pensamiento de Heidegger”, sino investigando “su lugar dentro del gran círculo del Ser”, constituye ya “un paso hacia el ámbito del ser, del sentido y de la verdad” (p. 52).
Por eso el libro se titula viaje: un viaje que, tomando a Heidegger como mediación, reflexiona sobre el concepto de Ser. Es un viaje distinto de aquel “río” que, en Heidegger, simboliza el recorrido mismo del pensar.
Sin embargo, cuando consideramos las consecuencias de tomar a Heidegger y su cabaña como mediaciones para pensar y contemplar el Ser, surge un problema dentro del propio contexto heideggeriano. Si el Ser es definido como “demasiado amplio, profundo, dinámico, fluido y vital como para caber en moldes” (p. 41), y si, a partir de esa definición, se interroga la relación entre tal concepción del Ser y el concepto occidental del mismo, aparecen dos posibilidades.
La primera es la de caer en lo que Derrida, en la apertura de su seminario “Onto-theology of National Humanism (Prolegomena to a Hypothesis)”, denomina una tradicionalización: no solo el intento de asignar a cada país una tradición filosófica sólida y enraizada con su propio nombre nacional “filosofía analítica inglesa”, “filosofía romántica alemana”, “posestructuralismo francés”, sino también, como muestra Richard May en Heidegger’s Hidden Sources: East-Asian Influences on His Work, la tentación de establecer una relación “oculta” entre Heidegger y el pensamiento asiático; o, como propone Marlène Zarader en The Unthought Debt: Heidegger and the Hebraic Heritage, de sugerir una “deuda no pensada” entre el pensamiento heideggeriano y la herencia hebrea. Derrida subraya asimismo los intentos de vincular el “posestructuralismo” o la “deconstrucción” con el “pensamiento zen”, lo que revela la existencia de quienes, en cada nación, buscan reavivar un tejido filosófico nacional, forjar una tradición auténtica, revisar el canon y el patrimonio intelectual propio.
No obstante, como ya hemos señalado, dado que Kalın no habla desde una hipotética cabaña en las montañas de Palandöken en Erzurum, tal posibilidad queda descartada. Kalın no busca revivir, inventar ni instituir un pensamiento “autóctono” del Ser a partir de Heidegger. Por el contrario, su lectura de Viaje a la cabaña de Heidegger se sitúa en el terreno de una reflexión que, al pensar con Heidegger, piensa también más allá de él.